 EUFEMIA
EUFEMIA Dedicado a mi amigo Alejandro Saravia.
Hace muchos años, antes de que el mundo conociera la televisión, vivía en una aldea ganadera a la orilla de un río de aguas mansas, una familia propietaria de un buen lote de ganado. Tal cantidad, suficiente para ser considerados como los más ricos de la región holgura económica que les permitía tener cuatro hijos estudiando en la ciudad más cercana a setecientos kilómetros de distancia. Cuatro hombres, atléticos e inteligentes muy sanos de cuerpo y mente, eran la esperanza de la comarca; pues se esperaba que ellos tuvieran la facilidad de transformar la economía pastoril que los mantenía apartados de los grandes inventos de la Humanidad. Había una hija, la cuarta en el orden de nacimiento, llamada Eufemia, a quien no merecía sacarla a estudiar por dos razones: una, que no era costumbre darles educación a las mujeres, y segunda razón, porque la pobre era extremadamente fea; no obstante, sus padres estar en la lista municipal de las personas con buen porte y distinción. No se explicaban, entonces, cuál fue el ancestro que había determinado que Eufemia tuviera un cuerpo desproporcionado y sin ningún rastro físico atractivo.
A pesar de la fealdad de Eufemia, su padre la consentía y le daba mucho cariño; la madre le tenía lástima y los hermanos ni la determinaban.
Cuando su padre se sentaba en el porche de la casa en su mecedora, cuando ordenaba a sus trabajadores que le pasaran el ganado escotero por frente a su casa, era normal verlo con su hija en las piernas y un vaso de ron en la mano, y decirle con mucho cariño:
– Hija, tú puedes ser fea, pero ese ganado es tuyo, y habrá quien te lo crea.
En el mismo sitio, cuando quedaba sola, su madre la sentaba en un mecedor más pequeño y le ponía un antifaz para que los niños de la escuela que pasaban todos los días no se burlaran de ella.
Al pasar los años, la niña fea fue creciendo con su defecto; pero al mismo tiempo, cantaba cada día con una dulzura tal, que hasta las mismas vacas se detenían a escucharla. Canto que se opacaba cuando llegaban sus hermanos de la universidad, quienes borrachos, armaban parrandas estrepitosas y las que casi siempre terminaban en insultos. Lapso en el cual la hermana solitaria inundada en su misma tristeza dejaba de cantar y, sin que nadie lo hubiera notado, dejaba de llover en la región y coincidió además con la irrupción de una guerra civil que duró novecientos noventa y nueve días, en la que murieron dos de sus hermanos. Murió el padre, sus otros dos hermanos se casaron y se fueron de la casa; entonces, Eufemia quedó con su madre en la casa solariega cantándoles indiscriminadamente a todos los seres, en especial a las pocas vacas que quedaban y a cuanto ser vivo podían escuchar las bellas melodías de su preciosa expresión, y, como siempre, al otro día llegaba la lluvia y las flores silvestres agradecían. Una tarde de un diciembre, mientras cantaba Eufemia, vio que dos jinetes montados en inquietos corceles se detuvieron a escucharla. Eran padre e hijo, ganaderos de otra región que estaban comprando ganado, y al escuchar cantar a Eufemia, quedaron anonadados. Eufemia apenada, dejó de cantar y se entró a su habitación y lloró otra vez su desgracia. Dejó de llorar al oír que llamaban en la puerta y salió aún con las lágrimas que le salían en dos direcciones diferentes.
– ¿Qué se les ofrece, señores?
– La escuchamos cantar, y queremos saber si usted tiene marido –habló el padre.
– No. ¿Por qué?
– Porque siendo yo ciego de nacimiento, estoy seguro que seré el hombre más feliz del mundo si usted acepta ser mi esposa, estimada dama –dijo el joven.
– Apenas sé que es un hombre que no puede ver; si viera, con seguridad cambiaría de parecer, caballero.
El joven no contestó. Se acercó a su cabalgadura y tomando su violín en sus brazos, y con las cuerdas que vibraron de amor, le dedicó una bella melodía que escuchó una vez interpretar a unos campesinos de los Alpes.
Al otro día, en medio de un torrencial aguacero, sacó el ciego a Eufemia de su casa para llevársela para siempre. Sin embargo, a la semana siguiente, a medio día, el cielo pareció nublarse sin que hubiese el canto llamador de la preciosa voz; una nube de langostas cubrió los pastos y las cementeras.
Eufemia, entonces, así, se convirtió en la esposa de un gran violinista, y al irse con su marido a vivir a Nueva York con la esperanza de dejar a sus descendientes en mejor pasto, dejó de llover y la sequía en la región ancestral trajo el hambre y la desolación.
David Escobar Gómez
RESURRECCION DE REALIDAD Y ESPERANZA
La desigual distribución de dichas y fatalidades de la vida nos llevó una tarde al mismo lugar lúgubre, desolado y lleno de un extraño aire de esperanza, su mirada vacía no encontró luz en mis ojos, pero igual se acercó, ella era de baja estatura, de cuerpo encorvado y cabello blanquecido, tal vez por desinterés en la vida me habló sin importar que no le conociera; la perdida ha sido grande, me dijo, capté sus palabras de inmediato, la comprendí aun sin conocerla y mi respuesta fue
-La mía ha sido irreparable.
Ha muerto mi esposa, -aclaré- quien ha sido el amor de mi vida, con quien compartí los mejores momentos de toda mi existencia, instantes que no se repetirán, esa mujer me dio fuerzas para salir siempre adelante, me regaló dos hermosas niñas. Ahora no podré vivir sin ella, era mi vida y la muerte me la ha robado. Concluí.
La anciana se acercó un poco más, siempre con paso lento y tambaleante, estando justo frente a mí, asentó una de sus manos con piel de papel y uñas opacas sobre el costado de mi brazo izquierdo; para mí ha sido la última vez, ya no tengo ningún ser apreciado que pueda morir,- y continuó – hace tantos años que ya no recuerdo cuantos, perdí a mis padres, pensé que era el final, no imaginaba un dolor más profundo hasta que perdí a uno de mis hijos, entonces fue cuando supe sobre la injusticia de los hechos de la vida, después llegaron otras muertes no tan dolorosas, pero de igual sentidas, está claro que en el corazón no se forma callo; hermanos, tíos, sobrinos y hoy finalmente he venido a despedir a mi último querido, ha muerto mi esposo, quien me acompaño en todos y cada uno de los dolores que esta vida me ha regalado, no te imaginas cuantos horrores he visto, ni tienes idea de cuantos golpes he recibido. Finalizó.
Me dio una última mirada, sus ojos nublados denotaban cansancio de la vida, ya no se le veía tristeza, había muy poco que su mirada ofreciera, al verla partir lentamente comprendí que mi sufrimiento apenas comenzaba, aun tenía toda una vida para sentir el dolor, en ese momento di media vuelta y en sentido contrario a aquella anciana, caminé velozmente hacia casa para encontrar a mis dos pequeñas hijas.
Jaime Andres Muñoz Campo


















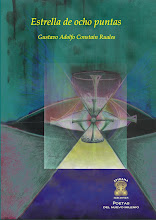

No hay comentarios:
Publicar un comentario