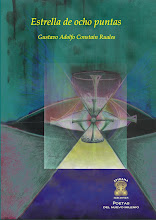Al sur. Siempre al sur.
Se siente tan hermoso que se queda desnudo. A su lado algo que respira y se infla también yace al descubierto. Mira la punta de sus uñas y están llenas de tierra. Las yemas de sus dedos a pesar del contacto con el cuerpo claro de su compañera siguen amarillas. Su cabello pegado por el sopor de los días en grandes extensiones yédritas de piojo son la analogía perfecta al cabello que ahora deshila entre sus dedos como desenmarañando a la melancolía. Acerca los cabellos a su nariz y un dulce olor silvestre le penetra. Pone sus manos debajo de la nuca y sus axilas expelen un hedor a cebollas y ajos rancios que le propinan una bofetada siniestra de vergüenza sobre su humanidad. Voltea la mirada y ese cuerpo claro que reposa en medio de la serenidad de la noche, parece una balsa en el extremo de un puerto desierto. Se dirige al baño para orinar y recuerda que hace más de dos meses no se baña. Un líquido tibio y amoniacado se desprende de su cuerpo. Se mira al espejo y se ve tristemente abandonado: unas ojeras prominentes por los malos sueños en las lozas del asfalto. Una barba anárquica y sucia que le da unos cinco años más de los desconocidos. Unos labios cuarteados y resecos por el frío que de los cerros baja en las madrugadas. Abre el grifo y recuerda como la conoció aquella noche mientras en su boca embucha un trago de agua.
Camina meditabundo por la séptima. Le duele en punzadas desiguales su hombro derecho. Las noches de los viernes en la ciudad hacen parte del ritual nefasto de la alucinación. Camina hacia el sur. Siempre hacia el sur. Una pareja de jóvenes, al parecer universitarios, discuten a la salida de un bar. Se detiene para observar la pelea tras un contenedor de basuras como un gato acechando a su presa. Ella le reclama su mal amor y él le propina una bofetada en el rostro. Ella cae. Llora y se aferra a sus pies. Él la patea. Sale de su escondite y va a defenderla. Muestra su aspecto oscuro. Sus colmillos. Sus ojos flameantes. El hombre golpeador de mujeres sale corriendo por una carrera abajo. Se inclina y le limpia la sangre de la boca. Ha empezado a caer una lluvia tierna sobre la ciudad. Está ebria y probablemente drogada. Lo mira. Es batman. Su héroe. La ha salvado de un villano. Salvaje. Su rostro oscuro, muy oscuro. Lo único: sus ojos profundos que brillan. Lo abraza.
-¿Estás bien?-
-Si. Estoy bien – hace una pausa – llévame a casa. Por favor.
La recoge del suelo y observa primero a sus ojos cansados y luego a sus cabellos trenzados y mugrosos en el reflejo de la lluvia. La acuesta en la cama.
-Quédate conmigo –
Le quita el antifaz y le acaricia el cuerpo. Es hermoso. Ella también es hermosa. Lo besa en la boca.
Baja la cisterna. Camina al cuarto y se pone sus ropas andrajosas. Se echa su costal al hombro. No le duele. Y sale para caminar al sur, siempre al sur.
Daniel Felipe Rodríguez Ángel
La Hermosa Novia.
Como lo prometí a mi amigo, llegué, a su pueblo, un día antes de su boda, pero no fue él, sino su hermosa prometida quien me recibió aquella tarde. No me lo esperaba, no la conocía, no la había visto en mi vida, y de pronto, apareció a mi lado con una captación de ángel que prendaba de deseo, me miró fijamente y, sin darme tiempo de decir nada, me abordó con todo su cuerpo para darme un beso. Fue sublime aquel recibimiento. Sentí como si la conociera de mucho tiempo atrás, quizá siglos, y me hundí en una de esas sensaciones ágiles y nubosas que no podemos darle forma o un nombre, de configurar en el recuerdo, y en la que nos sentimos ebrios, atónitos y placenteramente perdidos; fue amor lo que sentí, sí, fue amor a primera vista.
- Te he reconocido sin problema. Andrés te ha descrito a la perfección – Me dijo, aún con sus manos en mi cabello y sus ojos fijos anclados en los míos. Su voz era para su rostro y el talle de su blusa, franca, alegre, segura, generosa. – Ven, tomaremos un taxi – Agregó, de pronto, tomándome de la mano.
- ¿Y Andrés? - pregunté yo, siguiéndola con dificultad por el peso de mi maleta, pues llevaba una antigüedad como regalo.
- Viajó. Tú sabes como es él: el trabajo primero: “dejaré arreglado el problema y nos tomaremos una semana, te lo prometo. Discúlpame con mi amigo”, fue lo que dijo. Mañana estará de vuelta y de seguro justo para la boda. Me hará llorar el muy bribón.
- Bueno, ¿y yo?
- No te preocupes, te quedarás en casa y me ayudarás con los preparativos de la fiesta, ¿está bien? – En esta pregunta se detuvo, me acarició la mejilla y me miró de la misma forma como las mujeres buscan el consentimiento de los niños - Ah, una cosa, no contradigas a mi madre; por favor – Agregó con coqueta ironía al ver mi aceptación y continuó con su ágil y seductor paso.
Recuerdo que, ni por un momento, me separé de su lado, que hablamos y reímos todo el tiempo; nos mirábamos, nos mirábamos mucho, y ella sonreía, no dejó de sonreírme con esa su sonrisa de ángel. Fue tan agradable que alistándome para dormir, en el cuarto que ella me designó junto al patio de la casa, mantenía vivamente el encanto de la faena y sonreía al apagar la luz y continuaba sonriendo en la oscuridad. Y tras el paso de las horas, mantenido este placer en mis pensamientos, no pude dormir. Para completarlo, las sábanas olían a la misma dulce fragancia que alcance a percibir de su cuello en su inesperado recibimiento y, en mi estado aquella noche, parecía saltar de la tela y rondar el cuarto como un fantasma; lo sentía ir y venir curioseando mis cosas, la mayoría aún dentro de la maleta, y hacerse paso entre mi piel y las mantas que me cubrían. Y no se me dificultaba sentir a la hermosa novia a mi lado como algo real, y quizá como lo más real que hubiera podido yo sentir alguna vez, comparado con todas las sensaciones de calidez que pude haber experimentado antes de conocerla. De tal forma me flechó esta mujer. Y yo quería, esa noche, que su fijo encanto fuera en mí como el resiente recuerdo de una real amante y se paseaba en mi mente como una experiencia motivada por años y percibida sin esfuerzo y en todos sus detalles. Allí en la cama, contemplaba su presencia en mí, mientras, a la vez, mis ojos fijos en la tenue claridad de la noche que se filtraba por la ventana del cuarto no veían sino su rostro. Sentía haber vivido con ella quizá cinco años y conocía todo de su vida y los pormenores y causales que la llevaban a amarme.
- Me ama, no hay duda alguna; es evidente, ella me conoce y ama lo que soy – Me decía, perdido en mi imaginación.
Qué sensación tan hermosa; irreal y efímera, sí, pero tan tangible y absoluta para mí en aquella noche, que mi propia realidad, frente al sueño que yo me dibujaba, era más ilusión. Pero finalmente, como sucede con todo sueño, su verdad, por más absoluta y convincente para nuestro espíritu, se esfumó, y yo quedé tendido en medio de mi realidad, a la madrugada, completamente solo en una cama extraña, cansado, con la angustia del que pierde vanamente el sueño y, sin embargo, aún prendado al fijo encanto de esta mujer. No podía librarme de éste, comenzó a hacerse incómodo, insoportable, incluso, llegó hacerse cruel. Me ahogaba con la almohada, me destendía, me sacaba de la cama, llegó a golpearme, y, finalmente, después de tontear con migo por todo el cuarto, terminó por sacarme de la habitación, donde me perdió completamente.
Al principio creí que era lo mejor para mí, que si respiraba en una atmósfera diferente a la de ese cuarto me curaría; y no me calce y salí en puntillas del cuarto para evitar el sonido de mis pasos, habría sido una impudencia despertar a mis anfitriones, en especial a la madre, autoritaria y rígida como un militar. El frío de la losa del corredor me tranquilizaba, pero no lo suficiente para que no buscara salir de la casa. Abrí con expreso cuidado la puerta del patio y me hice a la noche. Caminé en círculos, respiré profundamente, batí los brazos, me distraje con la noche clara y abierta, y de pronto, cuando creí encontrar la calma en mí, enloquecí de golpe. ¡Loco, en verdad! Fue súbito, como un temor que se hace reflejo y te ciega. El encanto de la hermosa novia bajo la noche abierta me perdió el juicio, finalmente, me poseyó como a un pecador ¡En verdad que estaba poseso de ella!. Sentía caer y no lograba apoyarme; todo parecía repelarme: la estructura de la alberca, las cuerdas de la ropa, las materas de flores, todo el patio parecía haberse aliado para echarme de nuevo a la casa, en donde los muros también me repelaron y a empujones, me llevaron, en medio de la oscuridad, al pabellón derecho de la casa, justo a la puerta del cuarto de la novia. ¡Qué demencia! Solo allí, observando la tenue claridad que se filtraba por debajo de su puerta, pudo conciliar la casa y mi corazón; solo allí pude volver a respirar.
Estaba aún despierta; en un espacio junto al pestillo de la cerradura pude verla sentada sobre la cama y cubierta con un camisón; se había soltado el cabello y lo cepillaba lentamente, mientras sus ojos, detenidamente fijos, no se apartaban de la cerradura, exactamente donde mi ojo cristalizado se encontraba espiándola. Mi mano en mi boca me apartó de la puerta, tuve miedo y vergüenza, y, en un segundo, mientras me enderezaba, fui a la cocina, bebí agua, me lavé el rostro, las manos, corrí al cuarto que se me asignó e intente rezar cuando estuve en la cama, completamente enrollado en las mantas, y algo o alguien, una sombra, un fantasma, se materializó con mi deseo, allí, enfrente del cuarto de la novia, se aferró con fuerza al pestillo de la puerta para impedirle gemir y lo hizo girar. La puerta cedió en silencio y la atrevida sombra la fue abriendo, lenta, muy lentamente, dando tiempo a la novia de detenerla, de cerrarla con asco, de rechazar al intruso, de poner fin a una locura, pero la puerta cedió, cedió hasta que le fue imposible ceder más y, finalmente, en medio de la tenue luz del cuarto, era yo el que, ahora, cerraba la puerta con precaución.
La mirada de la hermosa novia, inalterable siempre del brillo de la alegría y la espontaneidad, estaba helada y fija como la de un espectador de una escena de horror. Yo me le fui acercando con las manos abiertas, rígidas en mis brazos echados para atrás, grave mi rostro como mis ojos puestos en ella y apanas cubiertos mis genitales. Ella negaba con la cabeza, parecía suplicar, como si en lugar de mi apremiante deseo llevara, una soga, una daga y una negación de indulto. Había no sé que de horrible placer en mí al observar su rostro que se contraía de dolor verdadero y de sincera culpa. Y Había no sé que de horrible placer en ella al sufrir así. Era la expresión de un sufrimiento incontrolable, irredimible, como el que se experimenta con un infringimiento imperdonable, con una traición; y en su alma reflejada en sus ojos, se veía, claramente, el dolor de un grave pecado, del quebrantamiento de su pudor, de su casta intimidad inclemente impuesta por ella, por su madre, por siglos de tradición, y que creyó inalterable. Pero no me detenía, no hacia nada más que sufrir. ¡Quería sufrir!
Finalmente, el terror cesó y ella cerró los ojos con gran paz. La arropé como a un niño antes de salir del cuarto, y en el umbral, antes de que yo ajustara la puerta, la vi caer en un sueño profundo, como arremetida en el descaso de un santo. Sonreía. Fui yo el que llevó una gran culpa al cuarto que se me asignó y con ésta pude dormir, y se mantuvo en mi sueño y continuaba en la mañana al despertar y, con grave intensidad, en la boda, junto a mi amigo, junto a los dos; y aún hoy, dos años después, contemplando en mi cama el sueño de santo de Maritza, la hermosa novia, esta culpa se mantiene latente.
Willan Vargas Cely